Cuando Ramón abrió los ojos aquella mañana, lo primero que vio justo en la pared frente a su cama, fue una mancha de humedad con la forma perfecta de un payaso.
–Qué ironía –pensó–. Un payaso en este lugar tan sórdido y lúgubre.
¿Pero qué lugar era aquel sórdido y lúgubre en el que había amanecido Ramón esa mañana? En la confusión del despertar apenas podía recordar dónde se encontraba y, mucho menos, cómo había llegado allí. Pero ese momento de plena libertad que transcurre cuando nuestra conciencia aún no ha sido inundada por las aflicciones y amarguras propias de la humanidad, tan sólo permaneció durante un breve instante de salvación en la mente de Ramón. Una fugaz mirada hacia la derecha bastó para devolverle de golpe a la profundidad del abismo desde donde resurgía su triste realidad.
Allí se levantaban, rígidas y amenazadoras, las mismas rejas oxidadas que la noche anterior se cerraban a su espalda, confinándole en la más absoluta de las miserias a la que puede ser arrojado un ser humano. Ramón sabía que sólo saldría de aquella oscura y húmeda celda para dirigirse a la aún más oscura, aunque salvadora, muerte en el paredón.
¿Pero por qué tan cruel final para una vida joven y llena de ilusiones? Su confusa conciencia aún se sentía incapaz de vislumbrar con claridad la totalidad de la desesperanza que le había conducido ante aquella desgraciada situación. Las borrosas imágenes de su pasado más reciente, el vivido tan sólo unas horas atrás, irrumpían en su cerebro con una lentitud desesperante, como una película en blanco y negro en cámara lenta y descolorida por el tiempo, como si se tratase de una realidad transcurrida muchos años atrás y vivida por otras personas en otros tiempos.
Desafortunadamente no cabía duda de que había sido él el protagonista de aquella barbarie perpetrada el día anterior y que empezaba a cobrar una trágica solidez en su atormentada cabeza de recluso. Ahora sí podía recordar con tremenda claridad el momento en el que, junto con sus exaltados compañeros, vaciaban todas aquellas latas de gasoil sobre los destartalados bancos de madera de la iglesia de San Esteban, la misma en la que tantos sermones del padre Antonio había oído durante su infancia y juventud junto a su padre y hermanos. El mismo padre Antonio que en esos momentos de locura yacía moribundo, aunque con la suficiente lucidez como para percatarse de todo lo que ocurría, sobre el sagrado suelo de su parroquia de toda la vida.
Por desgracia, la sucesión de horribles imágenes no se detenía ahí. También pudo ver sus propias manos encendiendo la cerilla que haría sucumbir bajo las llamas al antiguo edificio de arquitectura barroca y poner fin a la también antigua vida de su párroco. “¡Arde en el infierno, maldito cura fascista del demonio!” oyó gritar a su compañero Miguel mientras todos corrían despavoridos para ponerse a salvo, desperdigándose sin control por las empedradas calles del pacífico pueblo que los había visto crecer. Por un instante también se le encendió en la mente la figura de su amigo Miguel quince años atrás, vestido con un inmaculado traje blanco de marinero, a unos metros del altar de la iglesia que acababan de incendiar, arrodillado frente al padre Antonio, aquel cura que acababan de quemar vivo y al que el mismo Miguel había golpeado cruelmente en la cabeza minutos antes; lo podía ver claramente recibiendo por primera vez el sagrado sacramento de la comunión; también podía ver con nitidez, ya que él estaba a su lado en tan insigne momento, como lo había estado siempre, la sonrisa bonachona y sincera del párroco al tiempo que colocaba sobre la lengua de su futuro verdugo la redonda lámina comestible que por aquel entonces todos estaban convencidos de que era el cuerpo de Jesucristo, y que con tanta ilusión y alegría recibían en aquel día junto con el resto de compañeros de clase, incluida María, que aún no podía albergar ni sombra de sospecha de que terminaría locamente enamorada de aquel muchacho de tez pálida y pelo revuelto cuyo máximo empeño en la vida consistía en pellizcarle el culo siempre que tenía ocasión, y al que todos llamaban Ramoncito.
“¡Dios mío, María!” su abstraído subconsciente no había perdido aún la costumbre de invocar al Dios olvidado en momentos de desesperanza, como lo era justo aquél, en el que la imagen de su amada tendida sobre el inmundo suelo, inerte y con la cabeza destrozada por la certera bala de un soldado fascista, tan oportuno como despiadado, se le presentó con una brutalidad inusitada haciéndole saltar del desvencijado catre para agarrarse con rabia e impotencia a las rejas que le arrebataban la libertad. Y fue entonces cuando el duro y valiente Ramón volvió a convertirse en el inocente Ramoncito de hacía quince años; llorando desconsoladamente regresó al mugriento colchón y se entregó por completo al cruel destino al que las circunstancias le habían empujado y que ingenuamente él creía haber elegido libremente.
En su agonía no podía dejar de preguntarse cómo había llegado a esa situación; cómo había podido ser capaz de empujar a la locura a todos sus antiguos amigos y, sobretodo, cómo había permitido que le siguiese en su delirio también María, la angelical María, la persona a la que más había querido en el mundo y por la que sería capaz incluso de ingresar en un seminario si se lo pidiese, no digamos ya de dar la vida por ella si pudiera. Pero no; en vez de pedirle que ingresara en un seminario le animó a continuar con su cruzada antifascista y le apoyó en su particular lucha por salvar el mundo de las hordas nacionales que amenazaban la libertad.
¡Qué ingenuo! Salvar el mundo. Cómo si éste dependiese de un pobre infeliz como él o de un grupo de desalmados revolucionarios iluminados. En estos momentos de amargura ni tan siquiera estaba seguro de la verdad por la que luchaban. Pensó que también aquel miliciano fascista que le arrebató de un disparo y para siempre a su querida María, tendría una verdad por la que perseguir y exterminar a personas como él; pensó que el padre Antonio también había muerto injustamente por una verdad incomprensible para todos ellos. Pensó que tal vez no existiese ninguna verdad por la que matar o morir. Claro que qué sentido tenía ya pensar en todo esto.
En estas angustiosas reflexiones se encontraba Ramón, cuando de nuevo su mente fue tornándose difusa, y poco a poco, sin apenas percatarse de ello, fue dejando la tormentosa realidad que le atenazaba para penetrar en el tranquilizador mundo de los sueños, donde aún existía la esperanza.
Cuando volvió a abrir los ojos, pensó que tan sólo habían transcurridos unos pocos segundos desde que su cerebro fabricase aquel extraño sueño que difícilmente podía recordar; años más tarde sospecharía que fueron muchos más que segundos. Lo primero que pudo ver apoyado sobre la pared que tenía en frente de su acogedora habitación y junto a la videoconsola y el televisor, fue el payaso de trapo que le regaló su padre al cumplir cinco años. Habían pasado ya cuatro años de eso y aún lo conservaba intacto, como uno de sus juguetes preferidos. Más adelante, también presentiría que el motivo de su conservación era otro bien distinto, más profundo y misterioso, cuando el mismo payaso de trapo, envejecido y algo remendado y en esta ocasión en el dormitorio de su propio hijo, volviese a ser el lazo de unión entre dos épocas bien distintas dentro del mismo mundo, aunque vividas por el mismo espíritu.
En ese primer instante de lucidez, trató de aferrarse con fuerza a la borrosa reminiscencia que aún flotaba en su mente y en la que se veía a él mismo, aunque bastante mayor y cambiado, encerrado en una oscura prisión y recordando inquietantes sucesos sobre el incendio de una iglesia, la muerte de un cura, amigos entrañables y un apasionado amor. “Qué tontería”, pensó el pequeño Ramón, “¿por qué iba nadie a quemar una iglesia?”. ¿Y quién sería esa tal María a la que era incapaz de verle el rostro? Con nueve años, a Ramón aún le producía náuseas la idea de enamorarse de alguien. Tampoco podía entender por qué en ese momento de confusión sentía tanta ansiedad y desesperanza, y su corazón le mantenía en un estado de agitación que nunca antes recordaba haber experimentado.
Pero al igual que todos los sueños, este también fue desvaneciéndose misteriosamente de la conciencia de aquel inocente niño, aunque no así de su más profundo subconsciente, donde permaneció durante años esperando con paciencia la oportunidad para resurgir de nuevo, justo en el momento de que su portador fuese capaz de comprender por qué un trágico suceso acaecido en un tenebroso pasado había sido evocado setenta años después en la mente virgen de una cándido muchacho de nueve años.
A este relato le tengo mucho cariño porque fue el primero que escribí en mi vida, hace ya algunos años, cuando entré en La Escuela de Letraslibres.
A este relato le tengo mucho cariño porque fue el primero que escribí en mi vida, hace ya algunos años, cuando entré en La Escuela de Letraslibres.
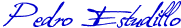

5 comentarios:
Enrevesado argumento en el tiempo, con mezcla de tintes políticos, eso sí, para ambos lados.
Me gusta, aunque algunos párrafos los he tenido que releer, pero seguramente es por mis prisas.
Qué cosas buenas se han ido conformando en esta escuela de letras libres nuestra...
El primer relato... como el primer amor...
Me acuerdo de este relato, de cuando lo leíste, claro, también no puedo dejar de recordarlo con cariño. Todo ha cambiado desde ese día, ahora escribes muchísimo mejor.
Eva.
Se nota tu evolución. Un registro diferente a lo que he leido de ti por ahora.
Pero me gusta, se nota un aire de extraña nostalgia.
Un saludo amigo.
Para tenerle cariño Pedro siempre. Un relato muy buen. Una pregunta amigo ¿la Escuela de letras libres dónde es? Me encantaría conocer hermano. Por lo pronto decirte que regreso poco a poco. Un abrazo enorme
Carlos Eduardo
Publicar un comentario